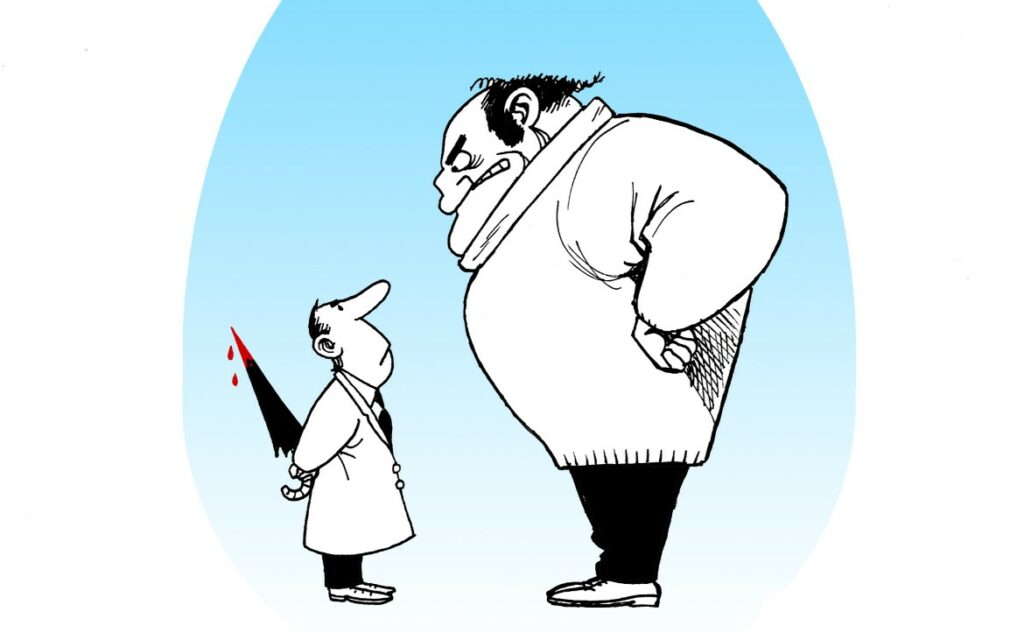121746 visitas
CAPITULO XVI. CON LA PRENSA EN LOS TALONES
Después del quinto asesinato pasó lo previsto. De nuevo, todos los medios de comunicación dedicaron mucha tinta a comentar las andanzas de nuestro asesino.
Lo mismo que “El Guardián”, con Lokis encargado del caso, el resto de diarios también designaron a un reportero para investigar el asunto, siempre a partir de lo que marcaba el periodista pionero en él.
Durante las fiestas navideñas, “el asesino educado” siguió siendo el centro de atención de la gente, al margen –claro- de las propias navidades.
Miriam recibió la visita de su hijo el día anterior a Nochebuena, dos después de que Eloy decidiera salir de la ciudad para ir a ver a su prima.
Como la tal prima no existía, lo que hizo Eloy fue tomarse unas vacaciones, sólo, con el fin de relajarse y apartarse un poco de lo que le rodeaba. Lejos de la ciudad, en un pueblecito turístico de la costa, lo consiguió. Por esas fechas, la localidad costera pasaba sus horas más bajas, a muchos meses de recuperar el bullicio veraniego. La mayoría de cafeterías y bares permanecían cerrados todo el invierno y también casi todos los hoteles. Sin embargo, Eloy encontró sitio en pleno centro de la solitaria población, en un coquetón hotelito que, en verano, debía estar a rebosar.
Durante casi tres semanas, hasta que pasó la última de las fiestas de navidad, Eloy se alejó de Miriam, Lokis, “El Guardián” –no compraba prensa, ni escuchaba radio ni veía televisión- y, sobre todo, del “Asesino educado”.
Le pareció que, en aquellas fechas al menos, la pequeña población costera era un refugio contra la grosería. El escaso número de habitantes que quedaban en el pueblo, se mostraba extremadamente educado con él.
Por las mañanas, después de desayunar, Eloy daba un paseo por el centro del pueblecito y se llegaba hasta la playa. Por allí, sobre la arena, continuaba su caminata tranquila bien abrigado contra el frío aire que entraba a la población desde mar abierto.
En una de las escasas cafeterías que quedaban abiertas, la única del paseo frente a la playa, en el pueblo, se tomaba un café largo detrás de los ventanales por los que seguía mirando el mar gris de la bahía.
En los primeros días, compró una revista de crucigramas y se iba entreteniendo con ella, haciendo un pasatiempo cada día. Era en esas mañanas grises, en la cafetería del paseo, cuando resolvía su crucigrama diario.
Después de comer –como el desayuno y la cena, también lo hacía en el hotelito en el que se hallaba alojado-, se echaba una pequeña siesta de unos tres cuartos de hora, aunque la mayoría de días no dormía.
Luego, por la noche, después de otra larga y tranquila caminata por el pueblo y su playa y de cenar, se acostaba pronto –alrededor de las diez o diez y media- y se solía dormir –entonces sí- enseguida.
Desde el día que llegara hasta el de su partida, tres semanas después, no tocó el coche. Prefirió pasear a pie, todos los días, y dejar el vehículo aparcado hasta su regreso a la ciudad.
Durante los paseos, tanto los matutinos como los de por la tarde, Eloy se dedicó a pensar; sobre todo, a pensar en sí mismo; en sus reacciones de los últimos tiempos. Y, por primera vez desde su conversación con el doctor Gay, consiguió pensar en todo lo que le estaba sucediendo con una imparcialidad sorprendente. Fue como si analizara a otra persona a partir del conocimiento –amplio, casi total- que tenía sobre sí mismo.
Pensó en aquellas palabras del médico y recordó que hacía ya más de tres meses que le fuera anunciado que moriría en un plazo breve. Justo llevaba, pues, la mitad del tiempo que el médico le concediera como el máximo que le quedaba de vida. Pero no se alarmó. En aquel ambiente relajante, junto al mar de invierno, parecía que las cosas tenían mucha menos importancia.
La vida parecía haberse detenido en aquel pueblo por aquellos días invernales. De modo que Eloy siguió adelante con sus pensamientos y sus análisis, convencido de que lo que pudiera concluir en esos días, era lo que realmente importaba; era la verdad que, quizás en otro sitio, no supiera ver.
Eloy empezó a analizar aquella rabia que sentía al ver a alguna persona comportándose de forma grosera. Repasó los crímenes que había cometido y, al pensar en ello, sintió cierto escalofrío ajeno a la baja temperatura que hacía en la localidad.
Pero veía sus crímenes como una consecuencia lógica de esa rabia ante las pequeñas injusticias que cometían esos seres a los que siempre había rechazado desde lo más íntimo de su ser. Se habían encontrado, aquellas personas, un semejante que no pasó por alto sus groserías; y que, además, acabó de cuajo con ellas.
Al recordar al grosero del autobús convino en que, pese a ser un accidente, la prepotencia del individuo y sus ansias de vengarse de la única persona que le llamara la atención por su comportamiento, fueron las que le llevaron a perder la vida.
Recordando a sus vecinos, no sintió ningún tipo de remordimiento al haber dado muerte a uno de ellos. Durante mucho tiempo había estado soportando las molestias que le causaban y que le impedían estar relajado en su propia
casa. A las protestas de Eloy, los otros habían hecho oídos sordos y habían continuado molestando, con su desprecio habitual hacia los demás, de la misma manera que antes. Ni las buenas palabras, primero, ni los insultos después, habían conseguido que moderaran su comportamiento.
El motorista por la acera, le pareció a Eloy, era el crimen con mayor justificación. Además de la falta de civismo y de la grosería de su acto en sí –circular a toda velocidad entre los peatones-, probablemente habría terminado provocando un accidente y, quizá, habría acabado con la vida de una persona inocente y cívica. Por lo tanto, lo que Eloy había hecho al acabar con aquel indeseable, era salvar la vida a la probable víctima inocente y cívica.
Al pensar en la madre del niño maleducado, no pudo evitar sonreír. A lo mejor ahora el niño recibía una educación más esmerada y dejaba de ir por ahí molestando a todo el mundo sin que nadie le dijera nada; cuando fuese mayor, sería una persona de orden, al contrario de convertirse en otro de los muchos groseros adultos que había en la ciudad y que, posiblemente, sean en su mayoría fruto de una educación del estilo de la que impartía la mujer con la que acabara él.
El conductor grosero había sido un ejemplo típico de grosero ciudadano. Y como tal se lo tomaba. No era esa persona en sí a quien había asesinado, sino al representante de un colectivo que degradaba la calidad de vida de la urbe.
Eloy también tuvo tiempo de pensar, a lo largo de sus paseos durante esas tres semanas, en su rabia. Encontró lógica su reacción ante el comportamiento de aquellos seres que evocara al pensar en sus crímenes. No le extrañó el sentir ira al comprobar los actos de grosería e incivilización que los otros cometían.
Más difícil fue el conseguir llegar a una conclusión satisfactoria consigo mismo, al pensar en el placer que sintiera cada vez que acabó con sus víctimas. Pero también dedujo que ese placer era producto de su ira. Y que jamás podría llegar a sentir ni aquel ni ningún otro tipo de placer, si matara a una persona que no hubiera cometido ningún acto de grosería. Sería incapaz –pensó- de matar a nadie por el simple hecho de matar. O de hacerlo por otros móviles que no fueran la grosería y el incivismo. Ni por dinero ni por nada sería capaz de acabar con la vida de otro ser humano. Pese a recordarse como “el asesino educado”, como le definiera Lokis, Eloy no se consideraba un asesino. Seguía
pensando que lo que había estado haciendo era una cruzada contra la mala educación.
Pensó en cuántas personas más mataría antes de que le llegara el turno, a él, de morir. Dedujo que una o, a lo sumo, dos. El funcionario a quien aún tenía que localizar y el futbolista aquel que le sacaba de quicio frecuentemente. Pensó que el futbolista debía ser su último crimen. Aquel después del cual “el asesino educado” desaparecería sin dejar rastro para no volver más.
Pensó en ello, en la gente hablando de él más que nunca tras cometer un crimen que tendría eco, incluso, internacional. Y, siguiendo con sus pensamientos, vio a la gente hablando de ello por todas partes primero, para irse olvidando poco a poco del asesino en cuestión después, como ocurría siempre. Meses más tarde, solo de vez en cuando, quizá Lokis o algún policía se preguntaran dónde estaría aquel asesino, si mataría otra vez, por qué había dejado de hacerlo…
Decidió que no se dejaría coger y que nunca, pasara lo que pasara, se tenía Miriam que enterar de lo que había hecho. Se preguntó si habría sido aquella noticia que le diera Gay la que produjo en él la decisión de comenzar su cruzada. No supo o no quiso contestarse. Había ocurrido y ya está. ¿Para qué dar más vueltas? Él iba a morir dentro de poco y lo que había ocurrido ya estaba hecho. Lo demás no importaba. Se alegró de no notar todavía los dolorosos síntomas de su enfermedad que el médico le dijera que aparecerían anunciando el final. El final de todo. Tuvo miedo al pensar en el dolor y quitó esos pensamientos de su cabeza. Todavía quedaba algo de tiempo. Y el mar estaba tan bonito…
Volvió a la ciudad en enero. Un año nuevo había comenzado y él no vería cómo terminaba. Intentó que no le importara. Reanudó su relación con Miriam y todo volvió a ir bien, como antes de navidad, como después de dejar su empresa. El hijo de la chica estaba bien y ya había vuelto a su trabajo. Su prima también estaba bien, aunque no habían tenido demasiadas cosas que decirse. De hecho, estuvo solo unos días con ella. Y, para fin de año, se fue a un pueblecito costero a descansar y tomarse unos días de relax. Miriam le creyó. Quería creerle. Y le quiso. Le gustaba, ahora, quererle.
También volvió a ver a Lokis. Y charló por las tardes con él en la “Moby”. Y siguió su juego con el periodista. Y lo pasó bien.
Y también volvió a encontrar groseros. Muchos. Muchísimos. Cada vez parecía haber más.
Y, poco a poco, fue volviendo a sentir la rabia, la impotencia ante las groserías. Y, también despacio, empezó a notar cómo esa rabia iba en aumento.
Y cada vez más groseros. Y cada vez más rabia. Y el placer al pensar en cómo acababa con ellos.
Y groserías.
Y rabia.
Pasó enero. Eloy cumplió treinta y nueve años. Siguió todo. No tenía dolor ni ningún otro síntoma de la enfermedad. Volvió a olvidarse de ello.
Y, en febrero, un día, ante algo que enseguida olvidó, estalló la rabia. Y el placer. Y la necesidad de matar.
Era ya la segunda semana de febrero. El lunes seis. Hacía casi dos meses, otra vez, desde que matara a su quinta víctima. El quince haría los dos meses. Se dijo que ya tocaba.
Previsor, Eloy había estado preparando ese momento. Dos semanas atrás empezó a visitar lugares públicos en los que prestaban sus servicios diferentes especies de funcionarios.
Le fue difícil decidir cual de aquellos funcionarios que conoció los días siguientes iba a ser su sexta víctima. Y no fue porque se comportaran de forma educada. El problema se presentaba porque todos eran merecedores de acabar en las primeras páginas del “Guardián” como una nueva víctima del asesino educado.
Finalmente, decidió que el más grosero de todos los funcionarios, era un empleado del ayuntamiento de la ciudad que trabajaba en las oficinas del censo.
Estuvo en las oficinas municipales dos días seguidos, intentando encontrar un síntoma de amabilidad con la gente por parte del funcionario, que le eliminara de la macabra lista.
Pero no lo encontró. Era la primera vez que Eloy, desde que comenzara su cruzada, intentaba atisbar un destello de educación en una de las personas que había elegido para acabar con ella. Quizá fuera un síntoma de debilidad por su pa
seguir adelante con sus planes, empezaba a cansarle el deber que se había impuesto.
El caso fue que el mencionado funcionario no le dejó elección. Él tenía que ser la sexta víctima. Tenía todos los merecimientos para ello.
De modo que le siguió durante una semana entera, de lunes a viernes, desde la oficina al domicilio del hombre sobre las tres de la tarde y desde el domicilio a la oficina, a las ocho y media de la mañana.
Dormía con Miriam en su casa. Ella se levantaba y creía dejarle dormido, pero Eloy salía enseguida y seguía a su objetivo. Después de pasar sus mañanas típicas, volvía hacia el censo y seguía, de nuevo, al hombre hasta su casa.
De modo que, nuestro asesino, ya había decidido donde acabar con la vida de su funcionario.
El empleado del ayuntamiento iba y venía en metro desde su casa a la oficina y viceversa. A primera hora de la mañana, el transporte suburbano estaba atestado de gente que iba a su trabajo.
Pero entre dos y media y tres de la tarde, al volver hacia su casa, prácticamente no había nadie en la estación cercana al censo.
Como cuando el metro empezaba a entrar en la estación iba, todavía, a gran velocidad y el funcionario esperaba al borde de la vía y cerca del túnel por el que hacía su entrada el transporte público, Eloy decidió que, el miércoles 8 de febrero, cerca de las tres menos veinte de la tarde, empujaría a la vía, bajo las ruedas del metro, a su sexta víctima que, de ese modo, se haría efectiva.
Todo estaba preparado. Como el cuchillo no iba a necesitarlo (para acabar con el futbolista había decidido que necesitaría un arma de fuego), se deshizo de él arrojándolo a una alcantarilla como, meses atrás, hiciera con el martillo con el que acabó con su vecino.
Del mismo modo, tampoco iba ya a necesitar su libreta de notas. Por ello, arrancó las que había utilizado para confeccionar su lista y hacer sus cálculos en varios de sus crímenes y quemó las hojas en su cenicero. Las cenizas fueron a parar a la basura.
El lunes lo pasó como siempre. Y el martes llevaba camino de ser otro día sin nada de especial, a tan solo veinticuatro horas de la fecha elegida para su sexta víctima.
Ese martes, a última hora de la tarde, aterrizó en la “Moby”. Allí estaba Lokis. Tomaba una copa con el jefe de la redacción de deportes del “Guardián”. Eloy ya conocía al compañero del reportero de sucesos.
-¿Cómo va la vida, contable?
Eloy sonrió. Pidió un café con leche al camarero.
-Estábamos hablando de fútbol.
-¿Tú? Creí que no te interesaba el deporte.
-En lo más mínimo. Pero con Alberto no se puede hablar de otra cosa.
Alberto Pi era el jefe de la sección deportiva del diario. Un seguidor del Oriental, sobre todo del equipo de fútbol, que disimulaba su filiación al hacer sus crónicas.
-¿Y qué tal va el Oriental? –preguntó el contable.
-Estamos a dos puntos del líder…
Alberto hizo un gesto de contrariedad. Lokis rio.
-No te preocupes. En esta ciudad, todos saben que el que escribe las crónicas de los partidos del equipo es un forofo del mismo.
-No se pueden ocultar los sentimientos – aseguró Eloy, para tranquilizar al periodista deportivo.
-Eso es falso, Lokis. Yo no voy a cubrir los partidos del Oriental –Pi seguía respondiendo a Lokis sin hacer caso a las palabras de Eloy.
-Desde hace solo dos meses, querido. Desde que te nombraron jefe de deportes.
Eloy dio un sorbo a su café con leche. Se dirigió a Alberto.
-Bueno. ¿Y ganaremos la liga o no?
Lokis miró sorprendido a Eloy.
-¿Tu también eres un aficionado al fútbol? Creí que eras inteligente.
-Lo es –sentenció Alberto-. Es del Oriental –rio.
-Sí –admitió nuestro hombre-. Al fin y al cabo es el equipo de la ciudad.
-Exacto –corroboró el periodista deportivo, mirando con enfado fingido al de sucesos.
-Vale, vale… de acuerdo. Me volveré tonto, como todo el mundo, y me haré de ese asco de club.
Eloy sonrió al escuchar a Lokis. Luego insistió.
-¿Ganaremos o no ganaremos?
Alberto se puso muy serio, como si estuviera hablando sobre un tema de vital importancia para todos.
-El día decisivo es el doce de marzo. Si ganamos en nuestro estadio al Atletas, seguro que somos campeones.
A Eloy pareció encendérsele una luz en el cerebro.
-¿El doce de marzo?
-Sí. Será la vigesimosexta jornada y solo quedarán después cuatro para el final…
-¡Qué bárbaro… se lo sabe todo! –protestó Lokis.
Alberto siguió como si no hubiera oído el comentario de su colega de profesión.
-… y habremos ganado a nuestro máximo rival.
Eloy estaba pensando. Tomás López jugaba en el Atletas. Si quería acabar con él, tenía que ser ese domingo del mes siguiente. De otro modo, tendría que desplazarse fuera de la ciudad, a ver jugar al Atletas en su campo o en otro desplazamiento. No veía la posibilidad de matar al defensa si no era durante un partido.
La idea le gustaba pero, de pronto, le pareció llena de riesgos. Y muy complicada. Las palabras de Alberto le habían hecho ver que estaba a un mes vista del partido Oriental-Atletas. Y que era en ese encuentro cuando debía acabar con su última víctima.
Pero quedaba solo un mes. Y había que preparar tantas cosas…
-¿Tu vas al fútbol normalmente, Eloy?
La pregunta de Alberto pareció volver a la realidad al contable.
-No… normalmente no. Es demasiado caro para el sueldo de un contable.
Las palabras de Eloy se habían producido sin premeditación. Fue como una excusa para explicar que no iba al fútbol, sencillamente. O una presunción de pobreza del subconsciente, quizá. Pero fueron esas palabras las que empezarían a abrir el camino de nuestro hombre hacia su asesinato más sonado.
-¿Y no vas a ir a ver el partido del año? –insistió Alberto.
Eloy se encogió de hombros.
-Será carísimo, supongo. Además, habrá tortas para conseguir una entrada.
-¡Eso no es problema! –intervino Lokis.
Eloy miró al de sucesos con cara de no entender a qué se refería. Alberto sí pareció entenderle.
-En el periódico –prosiguió Lokis- podemos conseguirte un pase de prensa, ¿no? –miró a su colega.
Alberto asintió, aunque con ciertos reparos.
-Sí…no tenemos costumbre de hacerlo, pero por un amigo del tipejo este…
Lokis pasó un brazo por encima de cada uno de sus compañeros de barra.
-¡Pues ya está! Nuestro contable preferido asistirá al partido del año. ¿Eh, Eloy?
Eloy estaba desconcertado. De pronto, pensó que el destino se aliaba con él para matar a un futbolista. Acababa de solucionar el problema de asistir al partido. Aunque también hubiera podido comprar una entrada… entonces… ¿en qué le ayudaba el que le dejaran un pase de prensa?
Al cabo de unos instantes de pensar, tuvo la respuesta que buscaba.
¡El arma! Necesitaba un arma para cometer su asesinato. Y en esos partidos de máxima tensión, la policía registraba a los espectadores a su acceso al estadio para evitar que portasen objetos contundentes que luego lanzaran al terreno de juego. Con el pase de prensa no sería objeto de registro. Sonrió. Bebió de su café con leche tras brindar con él chocando su taza con los vasos de whisky de los periodistas.
Cuando Miriam llegó a la “Moby”, ya se habían marchado los otros. Tomaron juntos un café y salieron hacia la casa de él.
Aquella noche, Eloy no pudo conciliar bien el sueño. Su mente pensaba solamente en el domingo doce de marzo y en el partido al que tenía que asistir, en el transcurso del que debería ajusticiar al defensa más sucio y antirreglamentario del mundo.
Tendría que ir al estadio antes de ese encuentro. Tendría que buscar el lugar idóneo desde el que efectuar el disparo –tenía decidido que fuera de un disparo por arma de fuego- que acabara con la vida del defensa del Atletas.
Pero había muchos problemas que resolver. La mente de Eloy empezó a tomar su último acto de justicia como un pasatiempo. Tenía que resolverlo como resolvía los crucigramas a los que era aficionado. Buscar antes del partido el emplazamiento para disparar. Tenía solucionado el asunto de introducir el arma al campo. Pero, luego, tenía que dejar el utensilio en el estadio; no podía salir
con él. La policía, seguramente, registraría a los espectadores a la salida. El crimen iba a producir un gran revuelo, eso era seguro. Por lo tanto, ello hacía que fuera aún más complicado el cometerlo.
No debía ser visto. No podría pasar desapercibido apuntando hacia el terreno de juego con un arma de fuego. Por lo tanto, debería disparar desde algún lugar que le ocultara. En el estadio habría cámaras de televisión y podían verle sin que él se apercibiera de ello. Quizá lograra matar a López pero era seguro que entonces le cogerían. O, al menos, podría ser reconocido.
No. Tenía que preparar todo concienzudamente. Como nunca antes había preparado ninguna otra cosa en su vida. Le gustaba el asunto. Le parecía un reto. Y estaba dispuesto a salvarlo.
Siguió con sus pensamientos mientras Miriam dormía plácidamente a su lado.
Cuando saliera del estadio, sin el arma –por si los registros- , se mezclaría con el resto de los espectadores. Debía ya confundirse con ellos después de efectuar, con la máxima frialdad, el disparo que acabaría con la vida del futbolista.
Pero, de pronto, algo le pareció que no funcionaba. ¡Claro! ¿Cómo no había pensado en ello? El arma. ¿De dónde iba a sacar el arma de fuego? Necesitaría un rifle de precisión o algo así. Desde luego, no podía saltar al césped para ir en busca de López y dispararle a bocajarro. Debería disparar desde la grada.
Bueno, suponiendo que consiguiera el arma, ¿qué iba a hacer con ella? En su vida había disparado un rifle ni cualquier otra arma de fuego. Recordó que no era así. Lo había hecho en el ejército, durante su servicio militar.
Pero de ello hacía ya muchos años. Recordó que tiró en cinco o seis ocasiones con el fusil de repetición que, entonces, se utilizaba. No era malo tirando. Pero tendría que entrenarse. Ahora sería muy diferente. Debía acertar al primer disparo. Necesitaba muy buena puntería, un pulso preciso.
Se durmió pensando en todo ello. No había vuelto a pensar en el funcionario y en su decisión de acabar con él al día siguiente. Desde que, en la cafetería “Moby Dick”, hablara con Lokis y Alberto, sus pensamientos habían estado dedicados a la forma de matar al futbolista del Atletas.
Amaneció. Miriam se levantó al oír el despertador, mientras Eloy se removió en la cama. La chica dejó su nota habitual y puso el despertador a las nueve.
A esa hora, Eloy se levantó, aunque –como siempre- tuvo que sonar un buen rato el despertador para que se enterara. Se lavó, vistió y tomó un café con leche.
Salió a la calle. Compró el periódico, como todos los días y pensó en ir al parque. Cuando estaba a punto de entrar en él, con sus pensamientos todavía puestos en la forma de solucionar los problemas que le plantearía el asesinato de Tomás López, se acordó, de pronto, de lo que había decidido, tiempo atrás, para ese día.
Se quedó de pie, a la entrada del parque. Por unos momentos no supo qué hacer. Era increíble que hubiera olvidado durante las últimas horas que ese era el día del funcionario.
Reflexionó. Quedaban cuatro horas para las dos y media de la tarde. Mató las cuatro horas tomando cafés, paseando y pensando en que no era un buen día para actuar.
Pero, a la hora prevista, estaba en la estación del metro esperando a su víctima.